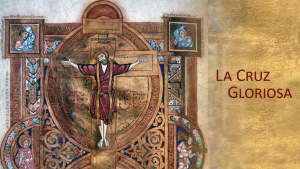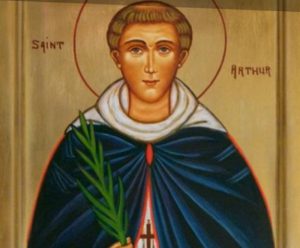Marisa García-Merita ha sido nombrada recientemente presidenta del Consejo Valenciano de Personas Mayores, un órgano consultivo y asesor de la Generalitat Valenciana adscrito a la Consejería de Bienestar Social. Psicóloga, Catedrática emérita de la Universidad de Valencia, ha ocupado algunos puestos de importante responsabilidad política, como directora general de Servicios Sociales, se trata de la primera mujer en ocupar este puesto.
Marisa García-Merita ha sido nombrada recientemente presidenta del Consejo Valenciano de Personas Mayores, un órgano consultivo y asesor de la Generalitat Valenciana adscrito a la Consejería de Bienestar Social. Psicóloga, Catedrática emérita de la Universidad de Valencia, ha ocupado algunos puestos de importante responsabilidad política, como directora general de Servicios Sociales, se trata de la primera mujer en ocupar este puesto.
Hemos hablado con ella del papel del Consejo Valenciano de Personas Mayores sobre el papel de este organismo en la lucha contra el edadismo, sus áreas de actuación y los retos que se ha marcado para los próximos seis años.
PREGUNTA.- ¿Qué es el Consejo Valenciano de Personas Mayores?
RESPUESTA.- El Consejo se creó por ley hace ya 20 años aproximadamente, es un organismo colegiado que se renueva cada seis años, para desligarlo del ciclo político. Está compuesto por 22 vocales en total que vienen de todas las entidades importantes que representan a la personas mayores, desde residencias privadas, sindicatos con agrupaciones de mayores, la Federación Valenciana de Municipios, usuarios de residencias. Cuatro son elegidos por la Consellería de Asuntos Sociales.
P.- Se trata de conseguir una representatividad muy amplia, desde todos los ámbitos
R.-Así es, entidades, fundaciones, federaciones, asociaciones, etc, que sean representativas de los mayores en la Comunidad Valenciana
P.- ¿Qué hace y qué objetivos tiene?
R.- Se crea con el objetivo de asesorar al Gobierno valenciano, a la Dirección General de Mayores, principalmente, pero no sólo a este organismo, puesto que los asuntos que atañen a los mayores son transversales, por ejemplo, habrá ámbitos en los que el asesoramiento sea a Sanidad… en fin, en todo lo que tenga que ver con los mayores, sea del ámbito que sea.
También es un órgano consultivo, cuando va a salir una norma, un decreto o una ley, nos convocan, nos consultan y nos hacen partícipes. Esa es la función, digamos, más oficial.
P.- ¿Hay otras funciones… digamos, menos oficiales?
R.- Sí, nosotros por nuestra cuenta también encargamos estudios, y trabajamos por hacernos visibles, a los mayores. Queremos ser como los oídos y la voz de los mayores, porque las personas mayores, en muchas ocasiones, no tienen la capacidad para dirigirse directamente a un conveler, pero nosotros sí. Por eso nosotros estamos vigilantes de muchas situaciones… con las administraciones, pero también con las empresas, como el caso de Carlos San Juan y la banca. Nosotros también nos dirigimos a las empresas. Por eso decía que queremos ser la voz y los oídos de los mayores, y darles asesoramiento, porque hay cosas que parecen muy insignificantes, pero para algunas personas son importantes, cómo pedir una ayuda, cómo calarse con ya página web…
P.- Llevas poco tiempo al frente de este organismo. ¿Cómo lo asumes, qué objetivos te has marcado?
R.- Si, llevo poco tiempo. Por supuesto tengo ideas nuevas, y una de las cosas que pretendo es, quizá estar en menos sitios pero ser más eficaces. Es que creo que incluso mucha gente no sabe de la existencia de este Consejo Valenciano de Personas Mayores, me he dado cuente de que incluso entre las consellerías, hay gente que no conoce el organismo.
Y, oye, que yo soy nueva, pero el organismo no, que tiene 20 años, no puede ser que se nos conozca. Así que quiero llevar el Consejo a diferentes lugares, presentarnos, para que se nos conozca.
P.- El colectivo al que representáis no es nada desdeñable, ¿a cuántas personas representáis?
R.- Efectivamente, por eso tienen que escucharnos, tienen que escuchar la voz de los mayores, a fin de cuentas representamos a más o menos un millón de personas en la Comunidad Valenciana, y eso es mucho.
Ahora tenemos prevista una una entrevista que le hemos pedido al conseller de sanidad. Queremos proponerle que el cribado de las personas mayores se alargue. Es decir, no puede ser que las mamografías a partir de los 60 años ya no se hagan. En toda Europa se hacen, por lo menos hasta los 70, a veces más.
P.- Representáis a un colectivo numeroso… y cada día lo será más
R.- Así es. Fíjate, es una especie de contrasentido que le veo yo a la a la sociedad. Todo el mundo sabe lo que es el edadismo, la brecha digital, que hay marginación, cosificación, infantilización… Pero yo creo que no nos paramos a reflexionar en que los jóvenes están construyendo una sociedad que no es para cuando ellos sean mayores, es como si ellos no fuesen a ser mayores. Y no se dan cuenta de que llegarán, que también ellos se convertirán en mayores.
P.- ¿Echas en falta un entorno más amigable para los mayores?
R.- Lo lógico sería crear una sociedad que fuese amable con todos sus ciudadanos y que tuviese en cuenta, por supuesto, a todos, y también a los mayores, que es a lo que van a ser todas las personas, si llegan. Y creo que todavía no hay conciencia de eso. No creo que esto ocurra con mala intención, no tienen mala intención los jóvenes, no tienen mala intención las empresas, pero no tienen en cuenta a los mayores ni sus valores. Si los valores de los mayores no tienen sentido, la sociedad se dirige al sinsentido, ¿no?.
P.- Pues cambiar eso… si que es una labor titánica
R.- Si, aunque se poco a poco, queremos ir creando conciencia, también entre la gente mayor, porque a veces se produce una automarginación. Muchas personas mayores incluso se sienten culpables por estar vivas, porque son una carga para sus hijos, porque se sienten una molestia…
P.- Hay personas que sufren porque se sienten inútiles, ¿verdad?
R.- Si, pero fíjate. Las cosas son útiles o inútiles, pero las personas no son cosas, no son utensilios. Las personas lo que tienen es dignidad. Desgraciadamente estamos en una sociedad muy utilitarista.
P.- Hemos hablado del papel del Consejo… como órgano consultivo. Pero la pregunta es, ¿os hacen caso? ¿Os sentís escuchados?
R.- A ver, yo llevo poco tiempo, pero tengo la sensación de que muy escuchados, muy escuchados, no. Creo que nosotros, por nuestra parte, nos tenemos que hacer escuchar más, darnos a conocer más. Tengo la sensación de que piensan que somos un organismo que reúne a las personas mayores, pero no creen que que se muy interesante lo que podamos aportar. Con la salvedad de nuestra Consellería, que sí nos valora muy bien.
La experiencia acumulada a través de los años sí que sirve, y mucho. Sobre todo cuando llega de personas que todas venimos de áreas específicas… en mi caso, por ejemplo, soy catedrática emérita de psicología, he sido directora general de servicios sociales. Es decir que cuando damos opiniones no son ocurrencias. Cada vocal tiene una especialización en un área determinada.
P.- ¿Qué papel ha jugado el Consejo Valenciano de Personas Mayores tras la DANA? Supongo que este asunto os habrá ocupado de forma especial, por la situación en que dejó la catástrofe a muchas personas mayores.
R.- Si, si, claro, hemos estado muy volcados y lo seguimos estando. Dejamos pasar un tiempo prudencial, pero enseguida tuvimos reuniones con las autoridades encargadas de la reconstrucción para llevarles nuestras sugerencias. Una de ellas, por ejemplo, fue la petición de dar prioridad a la reparación de ascensores, pero con urgencia, evitando burocracias que alarguen los procesos, porque hay personas mayores que sin ascensor no pueden moverse de su casa, y no podemos permitir que la gente sufra por la burocracia. Pedimos que se fijara un listado prioritario de ascensores, y arreglar allí donde haya una persona discapacitada, o una persona mayor con movilidad reducida.
Las situaciones de desesperanza desencadenan depresiones muy severas. Yo lo he visto como psicóloga, cuando una persona evalúa qué no tiene ninguna opción, ninguna posibilidad de solucionar un tema vital, se abandona, se deja morir.
Gracias a que somos un organismo independiente, este tipo de cosas, tenemos la opción de decir las cosas molesten a quien molesten.
P.- Tenéis muchos asuntos que abordar, muchos frentes abiertos… edadismo, brecha digital, soledad no deseada, dependencia, cuidados. Personalmente, ¿qué es lo que a tí más te preocupa?
R.- Pues mira, me preocupa muy especialmente la brecha digital, esos adelantos tecnológicos que dejan a muchas personas mayores inutilizadas. Ya no hablo de la inteligencia artificial, hablo de cosas más básicas y simples, como que haya cosas y gestiones que ya solo se puedan hacer a través de internet. Es gravísimo. Dile a muchas personas mayores que para pedir la ayuda a la dependencia entren en internet, requieren certificado, o autenticación vía SMS, pinchar en se cuántos links… y quizá no tiene siquiera ordenador.
Por eso hace poco, cuando lanzaron la idea de hacer un carné de identidad digital dije que esto ya no se podía consentir. Eso de llevar el carnet dentro del teléfono, nada. Ahora los teléfonos son complicadísimos… yo, que no tengo problemas con la tecnología creo que no le debo sacar ni el 50% de las posibilidades, porque la mayoría de las cosas no se usarlas.
P.- La brecha digital no solo excluye a quienes no tienen habilidades digitales, también a quienes tienen menos recursos. Con pensiones mínimas, es difícil acceder a la tecnología, los dispositivos, fibra en casa…
R.- Fíjate, ahí, incluso afecta a los viajes del IMSERSO. Tienen plazas limitadas, y lo suyo sería que tuvieran prioridad quienes tengan menos recursos. Pues no, consiguen plaza quienes tienen más recursos porque son quienes o bien contratan a un gestor, o quienes tienen ordenador o smartphone que pueden estar a las doce de la noche, cuando se abre el plazo, reservando el destino que quieren.
P.-Por no dar una visión extremadamente negativa o pesimista, busquemos datos que inviten al optimismo. ¿En qué aspectos relacionados con los mayores estamos hoy mejor que ayer?¿En qué puntos hemos mejorado?
R.- Evidentemente estamos muchísimo mejor que hace años. Hemos mejorado, por ejemplo, en la calidad de las residencias, hemos pasado de los asilos a residencias de calidad en las que se atiende bien a las personas. Hacen falta cosas, y mejorar aspectos, desde luego que sí, el avance es enorme. Y luego también han mejorado los servicios para retrasar ese paso a la residencia, en los centros de día, en las ayudas a domicilio. Porque una persona, cuanto más tarde en entrar en una residencia, mejor.
Antes existían los hogares del jubilado, donde se bailaba o se jugaba al mus, ahora hay centros para mayores fabulosos donde se trabaja la calidad de vida, el estilo de vida saludable, con programas muy interesantes, con cursos de todo tipo y con una parte asistencial también muy completa.
Insisto en que faltan muchas cosas, hacen falta más recursos, pero las mejoras son innegables.
P.- Te he leído decir que en las residencias hay que fomentar el buen trato a los mayores, y a los trabajadores, ¿a qué te refieres?
R.- Cuando digo buen trato a los mayores, no me refiero a que no haya maltrato a las personas. Eso, por descontado. Me refiero a que los profesionales tengan una formación específica para tratar a personas mayores, para comunicarse bien con ellos, aunque sufran alguna demencia, para no infantilizarles… en detalles tan sencillos como no mover o manipular a una persona que va en silla de ruedas sin antes decirle que la vas a mover. Esto hay residencias que lo están incorporando y lo están haciendo muy bien.
Y luego hay que pensar en los trabajadores, yo muchas veces digo que son héroes porque es un trabajo duro, física y emocionalmente, y muchas veces están sobrecargados porque falta gente. Es imprescindible que los salarios mejoren y que se equiparen sus condiciones con las que tendrían si trabajan en sanidad, es la manera de retenerles.
Beatriz Torija para 65 y mas
 Hoy nos detenemos en una escena que marca el inicio de la pasión de Jesús: el momento de su detención en el huerto de los Olivos. El evangelista Juan, con su habitual profundidad, no nos presenta a un Jesús asustado, que huye o se esconde. Al contrario, nos muestra a un hombre libre, que se adelanta y toma la palabra, afrontando con valentía la hora en la que puede manifestarse la luz del amor más grande.
Hoy nos detenemos en una escena que marca el inicio de la pasión de Jesús: el momento de su detención en el huerto de los Olivos. El evangelista Juan, con su habitual profundidad, no nos presenta a un Jesús asustado, que huye o se esconde. Al contrario, nos muestra a un hombre libre, que se adelanta y toma la palabra, afrontando con valentía la hora en la que puede manifestarse la luz del amor más grande.