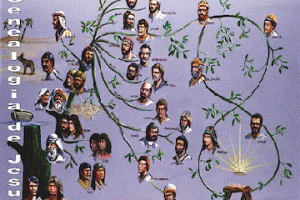Después del Año jubilar, durante el cual nos hemos detenido sobre los misterios de la vida de Jesús, empezamos un nuevo ciclo de catequesis que se dedicará al Concilio Vaticano II y a la relectura de sus Documentos. Se trata de una ocasión valiosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial. San Juan Pablo II, al final del Jubileo del 2000, afirmaba así: «Siento más que nunca el deber de indicar el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX» (Cart. ap. Novo millennio ineunte, 57).
Después del Año jubilar, durante el cual nos hemos detenido sobre los misterios de la vida de Jesús, empezamos un nuevo ciclo de catequesis que se dedicará al Concilio Vaticano II y a la relectura de sus Documentos. Se trata de una ocasión valiosa para redescubrir la belleza y la importancia de este evento eclesial. San Juan Pablo II, al final del Jubileo del 2000, afirmaba así: «Siento más que nunca el deber de indicar el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX» (Cart. ap. Novo millennio ineunte, 57).
Junto al aniversario del Concilio de Nicea, en el 2025 hemos recordado los sesenta años del Concilio Vaticano II. Aunque el tiempo que nos separa de este evento no es mucho, también es verdad que la generación de Obispos, teólogos y creyentes del Vaticano II hoy ya no están. Por tanto, mientras sentimos la llamada a no apagar la profecía y seguir buscando caminos y formas para implementar las intuiciones, será importante conocerlo nuevamente de cerca, y hacerlo no a través “de oídas” o de interpretaciones que se han dado, sino releyendo sus Documentos y reflexionando sobre su contenido. De hecho, se trata del Magisterio que constituye todavía hoy la estrella polar del camino de la Iglesia. Como enseñaba Benedicto XVI «los documentos conciliares no han perdido su actualidad con el paso de los años; al contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas instancias de la Iglesia y de la actual sociedad globalizada» (Primer mensaje después de la misa con los cardenales electores, 20 abril de 2005).
Cuando el Papa san Juan XXIII abrió la asamblea conciliar, el 11 de octubre de 1962, habló de ello como de la aurora de un día de luz para toda la Iglesia. El trabajo de los numerosos Padres convocados, procedentes de las Iglesias de todos los continentes, en efecto allanó el camino para una nueva época eclesial. Después de una rica reflexión bíblica, teológica y litúrgica que había atravesado el siglo XX, el Concilio Vaticano II ha redescubierto el rostro de Dios como Padre que, en Cristo, nos llama a ser sus hijos; ha mirado a la Iglesia a la luz del Cristo, luz de las gentes, como misterio de comunión y sacramento de unidad entre Dios y su pueblo; ha iniciado una importante reforma litúrgica poniendo en el centro el misterio de la salvación y la participación activa y consciente de todo el Pueblo de Dios. Al mismo tiempo, nos ha ayudado a abrirnos al mundo y a acoger los cambios y los desafíos de la época moderna en el diálogo y en la corresponsabilidad, como una Iglesia que desea abrir los brazos hacia la humanidad, hacerse eco de las esperanzas y de las angustias de los pueblos y colaborar en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna.
Gracias al Concilio Vaticano II, «la Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio» (S. Pablo VI, Cart. enc. Ecclesiam suam, 34), comprometiéndose a buscar la verdad a través del camino del ecumenismo, del diálogo interreligioso y del diálogo con las personas de buena voluntad.
Este espíritu, esta actitud interior, debe caracterizar nuestra vida espiritual y la acción pastoral de la Iglesia, porque todavía debemos realizar más plenamente la reforma eclesial en clave ministerial y, delante de los desafíos actuales, estamos llamados a seguir siendo atentos intérpretes de los signos de los tiempos, alegres anunciadores del Evangelio, valientes testigos de justicia y de paz. Mons. Albino Luciani, futuro Papa Juan Pablo I, como Obispo de Vittorio Veneto, al principio del Concilio escribió proféticamente: «Existe como siempre la necesidad de realizar no tanto organismos o métodos o estructuras, sino santidad más profunda y extensa. […] Puede ser que los frutos excelentes y abundantes de un Concilio se vean después de siglos y maduren superando laboriosamente contrastes y situaciones adversas». [1] Redescubrir el Concilio, por tanto, como ha afirmado el Papa Francisco, nos ayuda a «volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una Iglesia que esté loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama» ( Homilía en el 60° aniversario de inicio del Concilio Vaticano II, 11 de octubre 2022).
Hermanos y hermanas, lo que dijo san Pablo VI a los Padres conciliares al final de los trabajos, permanece también para nosotros, hoy, un criterio de orientación; él afirmó que había llegado la hora de la salida, de dejar la asamblea conciliar para ir al encuentro de la humanidad y llevarle la buena noticia del Evangelio, en la conciencia de haber vivido un tiempo de gracia en el que se condensaba pasado, presente y futuro: «El pasado, porque está aquí reunida la Iglesia de Cristo, con su tradición, su historia, sus concilios, sus doctores, sus santos. El presente, porque nos separamos para ir al mundo de hoy, con sus miserias, sus dolores, sus pecados, pero también con sus prodigiosos éxitos, sus valores, sus virtudes… El porvenir está allí, en fin, en el llamamiento imperioso de los pueblos para una mayor justicia, en su voluntad de paz, en su sed, consciente o inconsciente, de una vida más elevada: la que precisamente la Iglesia de Cristo puede y quiere darles» (S. Pablo VI, Mensaje a los Padres conciliares, 8 de diciembre de 1965).
También es así para nosotros. Acercándonos a los Documentos del Concilio Vaticano II y redescubriendo la profecía y la actualidad, acogemos la rica tradición de la vida de la Iglesia y, al mismo tiempo, nos interrogamos sobre el presente y renovamos la alegría de correr al encuentro del mundo para llevar el Evangelio del reino de Dios, reino de amor, de justicia y de paz.
______________
[1] A. Luciani – Giovanni Paolo I, Notas sobre el Concilio, en Opera omnia, vol. II, Vittorio Veneto 1959-1962. Discursos, escritos, artículos, Padua 1988, 451-453.
Fuente. The Holy See